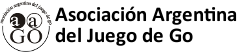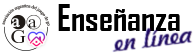Atari
de Luis Cattenazzi
Después del naufragio sólo quedamos yo y otros tres: el Holandés, el chino Mudo y el japonés Maestro de Go. Al mar le ha tomado dos noches de tormenta engullir la carcasa muerta de nuestro barco. El palo de mesana resistió un poco más, pero ya no podemos distinguirlo en los torbellinos de la rompiente.
En esos primeros dos días, el tifón nos obliga a adentrarnos en la isla. Nos guarecemos en unas salientes rocosas. Sin consultarnos, el Mudo sale temprano cada mañana y vuelve con algunos frutos que alcanzan para los cuatro. Al Holandés le causa gracia, le agradece efusivamente con gestos. No sabemos en realidad si es Mudo o no le interesa hablarnos.
El Maestro de Go también es parco. Sólo agradece en su idioma las atenciones del Mudo, y se muestra inquieto. El naufragio se ha llevado su precioso tablero de Go, las redondas fichas de piedra pulida. Este hombre se aburre, me dice el Holandés. No le preocupa la isla desierta, tampoco nuestra chance de salvación, acaso espera el momento de bajar a la playa a recuperar lo suyo entre los restos del barco que nos ceda la marea.
En cuanto amaina nos apuramos a preparar fogatas de humo en la playa. El Mudo primero nos trae las frutas y luego colabora con nosotros. El Maestro de Go se limita a caminar ida y vuelta por una porción de la costa húmeda de la bajante. No sabemos si busca algo en la arena o sólo medita. No nos animamos a interrumpirlo, además no sería de mucha ayuda, es uno de esos ancianos orientales sin edad, podría tener mil años y los huesos de pájaro.
Lo he visto jugar al Go durante el viaje (antes del tifón y el caos). No entendí su halo de respeto hasta que conocí abordo al Holandés. Un juego de nobles, me explicó, para enseñar estrategia a los príncipes. Nadie en el barco lo conocía con otro nombre que el Maestro de Go. No saben su edad, me dijo el Holandés, pero llevan la cuenta precisa de sus partidas y jamás ha perdido una.
Cuando las hogueras al fin quedan humeando nuestro pedido de socorro, volvemos a prestar atención al Maestro de Go. Ha juntado algunos caracoles blancos y con un palo raya rectas en la arena. Nos acercamos a confirmar nuestras sospechas: ha dibujado un tablero de Go, ya ubica un caracol en una intersección cerca del centro.
Suponemos que va a desafiar a alguno de nosotros, pero no nos dice nada. Hace esa primera movida, se sienta en la arena frente al tablero de cara al mar y espera.
La ola rompe lejos en los arrecifes y en su vorágine de espuma se arrastra hasta el tablero, lo inunda, roza los pies del Maestro. La ola se retira y ahora, justo en otra intersección del centro, vemos una conchilla negra.
Miro al Holandés y él me mira. El Mudo no consuma nuestro triángulo de intrigas, parece absorto en el juego. El Maestro de Go repasa con su palo las zonas borrosas del tablero y juega un caracol a dos intersecciones del primero. El mar, a su turno, trae otra conchilla negra y se forma un cuadrado abierto en el medio del tablero.
El Holandés y yo decidimos explorar el contorno de la isla a mediodía. El Mudo se niega, no sabemos si porque nos hemos explicado mal o porque prefiere seguir al detalle esa partida desquiciada.
Dos días más tarde nuestra rutina de robinsones no ha cambiado mucho: alimentamos de madera verde la fumarola de la playa, por la tarde nos adentramos a un arrecife donde resulta sencillo pescar con arpones improvisados. El Mudo nos asiste con el desayuno y las fogatas nocturnas, el resto del tiempo se sienta junto al Maestro de Go. El Holandés me confirma que la partida es siempre la misma, es que a veces el mar demora mucho en responder. Me ha dicho que la partida recién acabará cuando los dos contrincantes cedan su turno sin jugar. Recién entonces habrán de trazarse los territorios delimitados por las fichas y se contarán las intersecciones que definan al ganador.
Este es un juego parejo, me dice el Holandés. Suena demasiado serio cuando lo dice. Me preocupa que algo de lo que comemos nos esté nublando el juicio.
Por momentos creo esta isla vive, me confiesa el Holandés un día que volvemos de pescar. Llevamos cuatro días del naufragio y yo creo que todos desvariamos un poco. Esa partida..., dice y duda, y luego calla.
Al día siguiente ocurre la tragedia en los arrecifes. Un filo volcánico le abre en canal la pierna al Holandés. Alcanza a llegar a la playa y lo ayudo a salir, logro parar el reguero de sangre, pero el daño está hecho, sabemos que esa herida terminará engendrando alguna peste. ¡Si por lo menos tuviéramos una botella de buen Grog para limpiar este desastre!
El Mudo aplica unas curaciones que parecen dar resultado, pero desde entonces yo salgo a pescar solo. Ahora son dos los que siguen la partida del Maestro contra el Mar. Vuelvo cada vez y los observo, atentos los tres a la próxima movida de las olas que tardará horas en ocurrir. Por fin la espuma trae una conchilla negra y el Maestro mueve a su turno.
Llevamos una semana aquí. Me preocupan los signos de la fiebre en los ojos del Holandés. Siento que son en vano estas fogatas que mantenemos encendidas de noche y de día. Ni los piratas parecen tomar esta ruta extraviada del mundo. Termino de pensarlo y oigo la voz exaltada del Maestro.
—¡Atari! —grita.
Corro a donde están ellos, atento a ver si han descubierto algún barco en la línea del horizonte. Pero allá no hay nada, el mismo viejo mar que ayer.
—¿Qué dijo? —le pregunto al Holandés que ya ni siquiera puede mantenerse sentado, pero se las arregla para seguir la partida recostado sobre su brazo.
—Dijo Atari, una advertencia de peligro para los principantes.
—¿Y el mar es el principiante?
El Holandés sonríe y tose. Bajo a su altura para preguntarle:
—¿Entonces están por terminar?
—Sólo le ha advertido que está por encerrarle unas cuantas fichas, pero es cierto, no falta demasiado, han batallado suficiente.
Esta vez el mar juega rápido y las olas traen una última conchilla a una intersección alejada de la batalla. El Holandés aplaude. El Mudo dice algo ininteligible y el Maestro lo escucha y afirma con la cabeza.
—¿Qué pasa?
—El Maestro ya no puede mover —me contesta el Holandés—, el mar también deberá ceder su turno o arriesgarse a perder terreno en una última jugada. Si el juego termina ahora ganará el Maestro, su territorio es mayor y ha tomado más fichas.
Y el mar no mueve. Las olas mudas no traen más conchillas y su espuma muere al borde del tablero, como una mano indecisa.
No sé cuánto tiempo nos quedamos en silencio, atentos a que la cadencia de las olas nos traiga esa última jugada. No sé hasta cuándo tendremos que esperar y no quiero molestar al Holandés con la pregunta, parece dormido.
Ya es el atardecer cuando sucede.
Frente a nosotros las olas se aplacan como en una pronunciada bajamar.
Luego el agua se retira, primero hasta la línea de corales, después más allá, develándonos el borde del abismo. Unos pocos peces chapotean su agonía sorprendidos entre piedras negras, fosos y charcas.
Ese retirarse abrupto solo puede ser presagio de una catástrofe. El mar nunca se retira, vuelve siempre, como una venganza.
—¡Tenemos que escapar! —les grito y sólo el Mudo me mira, indiferente—. ¡Tsunami!
Sacudo al Holandés y nada, antes incluso de acercarme tengo la certeza de que ya no respira. Ha muerto así, en paz, asistiendo con ojos cerrados a la última jugada del mar.
El Maestro de Go sí respira, pero tampoco pertenece al mundo de los vivos, su vista se pierde en la desolación húmeda que aguarda el retorno de las olas.
—¡Tsunami! —vuelvo a gritarles, ya dando dos pasos atrás, hacia la jungla.
Ni siquiera el Mudo me mira esta vez.
No puedo esperar más y corro. Corro todo lo que me dan las piernas remontando el declive de arena, corro porque siento en el aire el temblor inequívoco del mar que vuelve furioso a su cuenca.
Trepo alto en la saliente de roca y antes de alcanzar la cima miro atrás. En la playa distingo las tres figuras expectantes.
Mar adentro se eleva hacia la playa una ola azul y turbia, hinchada como el lomo de un monstruo desconocido. El rugido del agua calla los chillidos de la jungla. Los pájaros escapan al cielo en un estampido de aleteos.
La ola estalla en la rompiente y ahora es una cuchilla rápida de espuma.
El mar, el principante, el mal perdedor, se abalanza sobre el Maestro de Go y su tablero, recupera por fin su territorio.