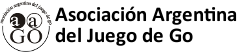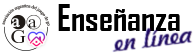Igolatría
de Mariano Lucas Tortoriello
Salía el sol en la ciudad del este y bajo el manto diurno se levantaba la decimoquinta reencarnación del futuro buda, que sin saberlo terminaba de arreglar la cama. Martín, éste era su nombre, tenía dieciséis años y se especializaba en la contemplación de sus compañeritas de curso; alto, de constitución algo robusta, pelo corto y azabache, ojos cristalinos bien abiertos e inquisidores y una predisposición natural por el saber; de niño había sido educado bajo los preceptos más profundos de la dejadez, conocía nada sobre la realidad e imaginaba el mundo de acuerdo a sus deseos.
En la ciudad del oeste vivía Atilio, un noble empleado de tienda que hacía de las horas su terreno de juego. Éste chico de diecisiete años había sido criado por su abuelo, ya que sus padres dejaron el mundo cuando era aún pequeño. De carácter afable, sonrisa sutil, brazos flacos y largos, como sus piernas, lo hacían ver más alto de lo que en realidad era, ojos azules e inocentes, un pelo completamente encanecido lo bañaba con la superioridad de los años y poseía para si la comprensión intuitiva de todas las cosas.
Estos dos chicos protagonizarían la última batalla entre el bien y el mal, o algo así.
La puerta se abrió de par en par y apareció Martín dando inicio, con su tardanza, al conteo matutino del alumnado. Cinco horas después salía rumbo a su casa, presuroso por olvidar las dichas del colegio.
Luego de caminar unas cuadras dio vuelta en una esquina, que no era la habitual, y se halló frente al típico desierto de las tres de la tarde. Vaciló unos segundos y apuró el paso. Su andar, seguido por el silencio que lo rodeaba, comenzó a sonar en su cabeza como el martilleo esporádico de un carpintero novicio. Sólo algunos golpes quedaban fijados en su mente, no todos se marcaban, los demás nunca habían existido. Éstas marcas fueron dibujando un sino sombrío en su personalidad, fue autista hasta alcanzar el final de esa cuadra; cruzó la calle y, mirando hacia todos los lados, depositó su pie en la cuarta baldosa de la cuarta hilera de la manzana siguiente. Tragó un poco de saliva y continuó su animada marcha.
A medida que avanzaba su paso se hacía más lento, tenía la íntima necesidad de sopesar su futuro y cavilar sobre los posibles e inesperados acontecimientos. Mientras meditaba estas cosas, poco a poco, su entorno se fue rodeando de gente, ésta lo pasaba en todas las direcciones o inmóviles aguardaban vaya uno a saber qué. Pasaron las cuadras y llegó a una gran galería donde tres repartidores de volantes prometían impedirle el paso, previendo un desenlace bochornoso detuvo su andar y gentilmente le cedió el lugar a una anciana que, con todo el tiempo del mundo, ahuyentó a los muchachos unos minutos después. Habiendo sorteado el episodio con total entereza, y tal vez pensando en las dificultades por venir, eligió un café en donde descansar un rato.
Pidió un té y unas medialunas. Mientras esperaba sus manos jugaban con un sobre de azúcar. El paso del tiempo impacientó el vaivén y ejerciendo una fuerza sobrehumana rompió el sobre, la sustancia nívea vino a esparcirse por doquier. Los pequeños gránulos, que asemejaban a estrellas, le dejaron entrever su grandeza y por un instante logró comprender ese nuevo mundo que pletórico de universos convergía sobre la mesa. Se supo Dios y demonio, piedra y río, alegría y tristeza, fue todas las cosas y ninguna. Quedó un momento pensativo, ideando y buscando nuevos caminos, tenía un problema y no sabía bien como resolverlo. Pero el que busca dicen que encuentra, aunque no siempre sea así. Entonces, y creyendo haber encontrado, levantó su finitud y se fue sin pagar.
La tarde había entrado en sus últimas horas, corrió por unos instantes y se detuvo en un hondo zaguán. Aún agitado buscó en sus bolsillos un papel que no pudo encontrar, acomodó sus zapatos y entretejió en los pasillos de su mente las piezas faltantes del rompecabezas.
En la otra ciudad, Atilio había recorrido un camino similar. Se encontraba ahora frente a un gran hotel lleno de extranjeros, que como hordas festivas se abalanzaban a la acera en busca de algún suvenir o aventura, lo que viniera primero. Frente de si las formas se mezclaban sin descanso, entre la muchedumbre se pudo ver una pantera que sigilosa guardaba del lobby las sombras. En la vereda de enfrente cuatro universitarios formaban una ronda, discutían, de cara al vacío, el valor de las personas. Alguno nombró a Cristo y el precio de treinta monedas que aceptó Judas, a uno le pareció poco, a otro mucho. Nunca se pusieron de acuerdo, pero siguieron discutiendo. Una cuadra después el viento mecía las pequeñas hojas de un bonsái, que crecía naturalmente sin que nadie lo viera, todo su poder residía en su aparente invisibilidad. Sabía, por esas cosas de lo arcano, que la ilusión de superioridad es la razón de los débiles, y que el fuerte se sabe y sólo espera que acabe la farsa.
Atilio caminaba sin premura, su tiempo muchas veces enervaba al más pintado. También dudaba, y con sus dudas llegaban los errores. Todos le decían que debía confiar un poco más en su visión, después de todo tenía el don natural de la intuición. Sus ojos azules se posaron en ese otro cielo y pudo ver a un gran dragón que se dirigía al este, una nube cuadrada que lo sorprendió (como a todos), una bandada de golondrinas negras que flexibles abarcaban todo. La luz del sol se iba agotando.
Cruzó una calle, caminó un poco, luego una avenida y después otra. Compró un ajedrez que le había encargado su abuelo, con él recordó los versos de Borges y sintió en su pecho el pesar de la muerte, de la ausencia, de esa otra vida. Siguió caminando un poco más, aún quedaba un trecho por recorrer y necesitaba cerrar todas las aberturas. Contaba sus pasos, en algún idioma perdido entre ideogramas y civilizaciones. A los lejos se veía al dragón muerto, las golondrinas retiraban todas las escamas de su cuerpo, una a una, como una lenta agonía que detuvo al tiempo.
Finalmente llegaron al centro de la encrucijada, se miraron un instante, no necesitaron hablarse porque todo estaba dicho. El Yang había perdido, y el Ying triunfador hacía su reverencia, mañana volverían a pelear.
Todo fue visto y recabado por un anciano. Un viejo, cuyas facciones permanecen ocultas por los años, había sido el único testigo de estos sucesos. Él conocía mejor que nadie las formas de actuar del tiempo y las vueltas del espacio, podía hacer de lo malo lo bueno, y quitar la vida de las manos de la muerte. Sabía que a los dos le quedaban otras luchas más complejas, otros vicios que pulir, y que pasarían las generaciones hasta que hallasen el equilibrio justo, la armonía de ser y dejar. El verdadero triunfo era la convivencia.