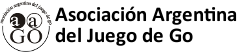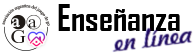Una Novela de Go
de Miguel Sardegna
Debido a su longitud, este cuento ha sido leído en el 4° Congreso argentino del juego de go en una versión reducida. A pedido del autor, publicamos aquí la versión completa.
Sucedió el día en que llevé a un amigo a conocer al japonés maestro de go: el domingo del prodigio.
La casita de té de Thames y Gorriti estaba más atestada que lo habitual: en la pequeña barra jóvenes escépticos y desaliñados charloteaban con hermosas mujeres vestidas al estilo oriental. También reconocí a diplomáticos, tahúres, poetas. Los de la embajada japonesa habían soltado sus corbatas duras de almidón y se codeaban, desacartonados, con los ganadores de las últimas Olimpíadas de Juegos Mentales de Pekín. Noté que aún les colgaban del cuello las credenciales del torneo: habían venido en vuelo directo a este barcito de Palermo.
Mi amigo no podía creer la agitación de las mesas a nuestro alrededor. Yo, habitué del rumor ameno y del aroma del sutil cardamomo, me dejé arrastrar por conversaciones ajenas.
—Siempre hay que ocupar el centro —argumentaba algún apasionado, por encima del murmullo.
—Conviene cuidarse del fuseki paralelo del Maestro —advertía una voz.
—Sí, es muy ingenioso: sabe jugar como nadie en los sectores vacíos del tablero.
El Maestro aparecía cada domingo, siempre a la hora en que el sol declinaba. En silencio bebía su té de hierbas, y recién después de una larga, calculada inmovilidad, ingresaba al salón de go: un recinto vacío, salvo por una mesa ratona en el centro. Una mesa de go.
Nos congregábamos allí para verlo jugar, no para admirar su quietud Zen delante de una taza de té, la mirada perdida y ausente. En ocasiones se demoraba sólo minutos; en otras, horas. Imposible saber qué nos depararía la suerte cada vez: tanta incertidumbre no ayudaba a mitigar la espera de lo inminente.
Ese domingo la ceremonia del té prometía demorarse hasta la noche, como si el maestro prefigurara un desafío real. Pero todos en el salón intentábamos ignorarlo atentamente.
—¿Es verdad que…? —mi amigo señaló al Maestro con un gesto—. ¿Es verdad que nunca ha perdido?
Lo miré: encorvado, la cabeza enterrada entre los hombros, el Maestro meditaba delante de su taza vacía. Ese anciano jamás había perdido una partida.
Pero yo no era quién para contestar la pregunta de mi amigo. Busqué con la mirada al hombre detrás de la caja, al lado de la puerta que daba a la cocina.
—Hiroki —llamé—, vení un segundo—. Y mirando a mi amigo—: Hiroki conoce al Maestro desde Japón. ¿Quién mejor que él para preguntarle por lo que cuenta la gente?
Hiroki se acercó con la cabeza gacha, en señal de onda reverencia.
—¿No es cierto, Hiroki, que el Maestro nunca perdió una partida de go?
—Fue campeón en Japón —interrumpió alguien que seguía nuestra conversación desde la barra—. Y hasta se retiró invicto.
—Tiene el récord de la partida más veloz por un título mundial —agregó otro con cara de chino.
—Jamás perdió una partida —sentenció Hiroki, corroborando lo que decían aquellos entrometidos. Después se acomodó en una silla libre y miró fijamente a mi amigo—. Ni siquiera el mar pudo vencerlo.
Como antes me había confiado a mí, Hiroki le contó a mi amigo que el Maestro se había retirado del circuito profesional disgustado por las nuevas reglas. “Reglas que habían manchado el juego”. Y, como cada vez que narraba la historia del maestro, los datos de la realidad confluían en una elaborada fantasía suya, un mito:
—Fue en ese momento —le dijo a mi amigo, hipnotizado por el relato—, rumbo al exilio, como si fuera poco, que su barco naufragó. Cuentan que en esa isla el Maestro le ganó una partida de go al mismísimo mar —nos miró para medir el efecto de sus palabras—. Pero desde entonces no ha vuelto a hablar.
En el silencio que siguió un mozo se asomó por la puerta de la cocina y llamó a Hiroki.
—Me disculpan, caballeros —dijo, y lo vimos alejarse, magnánimo.
—Qué historia, eh —dijo mi amigo.
—Eso del mar nunca me lo creí —le dije, acaso envidioso de su fascinación—. Una vez me contaron la verdadera historia del Maestro…
—Seguro me vas a decir que aprendió a jugar en los fondos de un supermercado chino —dijo mi amigo y negó con la cabeza—. Me quedo con la versión de Hiroki.
Pero más allá del mito lo demás parecía cierto: yo mismo he visto al maestro ganar infinidad de partidas. Gente de todas partes iba a probar suerte en su tablero: ví a los mejores de la Asociación argentina de go perder estrepitosamente. Yo mismo alguna vez lo intenté, pero esa es otra historia.
Creció el murmullo: por fin el Maestro abandonaba su taza vacía. Lo seguimos.
El Maestro se sentó sobre sus propios talones frente al tablero, del mismo lado de siempre, y aguardó paciente a que su rival jugara. No hacía falta sortear quién debía comenzar: el Maestro era bien conciente de su superioridad, su juego nunca abría una partida. Hasta despreciaba al komi: ese sistema que otorgaba puntos para compensar la desventaja de jugar en segundo lugar. El maestro nunca aceptaría las reglas modernas.
—Dale —le dije a mi amigo, y lo empujé con el hombro—: Me dijiste que querías jugar.
Mi amigo me devolvió una mirada de reproche y se sentó con las piernas cruzadas. Tímidamente ubicó la primera piedra negra sobre el tablero.
Las reglas eran simples: todos jugábamos contra el maestro. Cada vez que el Maestro movía, lo dejábamos solo, salíamos de la habitación de go hacia el salón principal. Allí Hiroki reproducía cada movimiento en un segundo tablero. Era la única manera de discutir las jugadas sin que llegara a oídos del maestro. Las deliberaciones nunca eran pacificas: es un abuso de la estadística creer que varias cabezas piensan mejor que una.
Los pormenores de la partida ofrecieron poco interés. Terminó como era de esperar: con nuestra absoluta derrota. Parecía mentira que cada bando hubiera colocado una piedra por turno. El tablero era una gran mancha blanca, apenas salteada por algunos accidentes negros, sin mayor trascendencia. Las piedras del maestro habían sabido ubicarse en las intersecciones precisas de esa grilla de 19x19, rodeando nuestras piedras negras, obligándonos a retirarlas del tablero. Ni siquiera nos pertenecían los espacios libres, casi todos rodeados por piedras del maestro.
No era sorprendente que el Maestro nos derrotase; lo único que nos molestaba era el modo demasiado manifiesto con que lo hacía. Cada vez que llegaba su turno, echaba sólo una mirada fugaz sobre el tablero, sin siquiera levantar la vista hacia nosotros. No hubo una sola vez en que lo hubiéramos obligado a meditar su jugada. Incluso llegué a pensar que jugaba con los ojos vendados.
Nos molestaba, también, que cada vez que ganaba territorio, limpiando nuestras piedras, en lugar de dejar la piedra capturada a un costado del tablero nos la ofrecía, nos la entregaba en la mano, displicente.
Tras su victoria, el maestro se quedó inmóvil frente a la mesa, acaso por si deseábamos perder otra vez.
Yo ya abandonaba el salón, abriéndome paso un poco a empujones con el resto de los perdedores, cuando escuché una voz ronca, desencajada: era mí amigo.
—¡Revancha! —gritó.
Esa noche gritó “revancha” tres, cuatro veces.
Las alternativas de los encuentros siguientes no fueron mayormente distintas, salvo que la animación fue creciendo: las jugadas se discutían cada vez con más pasión. Hasta Hiroki opinaba ahora. Raro: siempre se limitaba a reproducir los movimientos sobre el tablero improvisado del salón principal, manteniendo la ecuanimidad de un crupier de casino.
—Caballeros —dijo, y señaló con la mano abierta—: no desatendamos las piedras del rincón.
—No, no —retrucó otro—. ¿No ven todas esas piedras blancas en el centro?
Finalmente llegamos a un acuerdo: el centro, la clave estaba en el centro del tablero.
—Vamos —dijo mi amigo, y ya nos dirigíamos a la sala de go cuando alguien irrumpió con voz vehemente.
—¡No, por el amor de Dios!
Todos volvimos la cabeza. Un caballero de mirada incómoda se acariciaba la barba blanca con persistencia. Notando nuestra sorpresa agregó:
—Si ustedes ignoran su último movimiento de la esquina inferior izquierda y optan por un tenuki en el centro del tablero, él va a aprovechar para tomar la iniciativa en esa misma esquina con una secuencia letal. Ganará cinco piedras en los próximos diez movimientos. Es casi la misma situación que Kitani le planteó a Honinbo Shusai en la competencia nacional de 1938.
¿Podía ser cierto? Todos mirábamos el tablero, realizábamos nuestros propios cálculos. Mi amigo fue el primero en recuperarse de la sorpresa.
—¿Qué aconsejaría usted?
El desconocido se hizo paso hasta nuestro falso tablero y colocó una piedra negra. Su mano recién dudó luego de dejarla, como pidiendo disculpas por la intromisión.
—Hay que defenderse, resistir —explicó—. El combate ciego es el que nos ha llevado a la derrota. Cuando le hayamos hecho creer que preferimos replegarnos, el centro por fin será nuestro.
Tomó algunas piedras libres, a un lado del tablero. Pareció sopesarlas.
—La guerra se basa en la impostura —continuó—. En campaña, sé veloz como el viento —colocó más piedras sobre el tablero—. En la marcha, majestuoso como el bosque; en la inmovilidad, firme como la montaña. Insondable como las nubes —le dijo a mi amigo—, muévete como el rayo.
Era fascinante escuchar a aquel hombre: mezclaba la guerra con la poesía.
—Insondables…. —repitió Hiroki, y miraba con ojos maravillados el centro del tablero—. De esta manera podemos ponernos en camino después que él y de todos modos llegar antes—. Y en su susurro agregó: —El arte de la guerra.
—Precisamente —dijo el desconocido—. Ganada la posición aquí abajo, lo sorprenderemos luego en el único lugar que importa, el que definirá la contienda…
—… el centro —completó mi amigo.
—El centro —repitió el desconocido—. Podremos contener la situación y acabar igualados en el tablero. Es lo máximo que se puede obtener.
Obedecimos, aunque no llegábamos a imaginar todas las posibilidades de aquella secuencia de movimientos. Lo que sí imaginaba yo era la expresión del Maestro cuando viera que no podía ganarnos.
Como cada vez, fuimos en apretada procesión hasta el otro salón. Hiroki susurró algo de un dragón. Un dragón chino, creo que dijo, que serpenteábamos como un dragón chino de una sala a otra. En la ansiedad de la próxima movida nuestra muchedumbre tardó en definir quien ubicaría la piedra. Mi amigo sentía pudor de hacer un movimiento que no comprendía. De todos modos hizo los honores, tímidamente, sin mirar al maestro.
Por primera vez nuestro rival no respondió al instante sino que miró intensamente el tablero, hasta que por fin jugó.
Y entonces sucedió: el Maestro levantó la mirada y repasó las caras en nuestro grupo. Así como conocía de memoria la partida, conocía de memoria cara a cara la capacidad de sus adversarios. Ahora quería averiguar quién le ofrecía de repente tan tenaz resistencia.
Esa mirada me anticipó el resultado de la partida. Todos miramos al maestro que nos escrutaba. Luego, observamos los territorios blancos y negros en el tablero. Seguíamos sin entender, pero ahora sabíamos que debía haber un jigo, un empate como nos había dicho el desconocido. Empates así solo eran posibles en esa casita de té de Palermo, único lugar del mundo donde el juego aún se regía por las sacras reglas ancestrales.
Tras un repetido ir y venir del salón principal a la mesa de go, unas cuantas piedras después, el jigo se hizo por fin evidente sobre el tablero. ¡Habíamos empatado con el maestro japonés de go!
Algunos movimientos de una partida empezada le habían bastado al desconocido para igualar al maestro invencible. Pensábamos en estas cosas, todavía delante del maestro, cuando nos sorprendió una voz áspera, como aguardentosa.
—¿Quiere usted jugar la revancha? —oímos.
Era el maestro. ¡El maestro que por primera vez hablaba en su santuario de Palermo! Pero no nos hablaba a nosotros, no. Su voz se había dirigido a un punto por detrás de nuestro amuchado grupo. Tímidamente nos corrimos a uno y a otro costado. Nuestro benefactor quedó al descubierto, cerca del fondo de la salita, se llevaba a la boca una taza de té.
—No, no —dijo, luego tomó un sorbo de su té—. Es absolutamente imposible… hace por lo menos diez años que no juego una partida de go, ni siquiera estoy seguro de saber hacerlo como es debido. Lamento haberlos interrumpido, caballeros, sepan disculparme. He sido muy descortés.
Y se marchó visiblemente perturbado.
Una pequeña sonrisa —¿o era idea mía?— se formó en los labios del maestro. Con su parsimonia de siempre se levantó del piso de tatami y sin mirar atrás se retiró.
¿De verdad había hablado el Maestro? Volvimos excitados y orgullosos al salón principal, pero en silencio, como si cada cual se creyera víctima de una alucinación colectiva.
Encontré a nuestro salvador acodado en la barra, solo.
Apenas me le aproximé se presentó: Dr. S., encantado. Había cambiado el té verde por un vaso generoso de Fernet y Coca-Cola. Hiroki se había resignado con malhumor a contar en su casita de té con esas cosas tan impropias de su tradición japonesa.
—No sé cómo pudo pasar esto —me dijo el Dr. S.—, realmente le pido mil disculpas. Es una vergüenza, y entiendo si no me perdona. Era una partida privada y yo… no tengo derecho a excusarme, ¿le parece si pido perdón públicamente?
Sin esperar respuesta fue a golpear su vaso con una cucharita para llamar la atención de todo el mundo. Lo detuve a tiempo y lo desarmé de la cucharita. Pareció aliviarse un poco.
—No hay nada que disculpar —le dije—, nunca hemos visto un empate contra el maestro en ese tablero.
Me pareció ver que se ruborizaba. En eso cayó mi amigo que se había quedado garabateando incidencias del juego en una servilleta. Quería aprender un juego de mil años en diez minutos.
—¿Qué te parece? —le pregunté.
—¿Qué cosa?
—Darle revancha al maestro.
Miré al Dr. S., lo noté perplejo. Tal vez le sorprendió el mote de “maestro”: no tenía idea a quién había enfrentado. Le conté la historia completa, le hablé del largo silencio del maestro, por fin interrumpido.
—Sería fantástico darle revancha al maestro —insistí—. El próximo domingo podría enfrentar usted al maestro japonés de go.
Después de un titubeo inicial, el Dr. S. se declaró dispuesto, acaso lo había seducido el récord de victorias de su rival. Aunque volvió a advertirme:
—Sepa que no sé si podré completar la partida como es debido. No era falsa modestia cuando le dije que no he jugado al go en diez años.
Yo no daba crédito a lo que escuchaba. ¿Cómo podía ser que empatara con el maestro?
—Me he dedicado mucho al go —me explicó—. Pero eso ocurrió en circunstancias muy particulares. Sabe, usted me recuerda a un colega del Ministerio, de mis tiempos de funcionario público. Si usted tiene media hora de paciencia… nunca se lo he contado a nadie.
Llamé a mi amigo para que se acercara a escuchar, pero me hizo un gesto con la mano, seguía anotando jugadas en su servilleta.
Nos sentamos. El Dr. S. se frotó la barba, y empezó:
—Trabajé para la Administración Pública, mis dictámenes legales eran decisivos en muchas cuestiones. Le digo más: no me sorprendería que alguna vez haya tenido que decidir sobre algún asunto que lo concerniera a usted. En aquel tiempo era feliz.
—Pero todo cambió un día… —arriesgué.
—Todo cambió un día —repitió—. Recibí una prueba de la consideración y respeto que, desde tiempo atrás, me dispensaba mi jefe (el Jefe del Departamento de Asuntos Legales) cuando la misma tarde en que reemplazaron al Director de nuestra oficina, me confinó a uno de los sitios más apartados del piso. Ese día comenzó mi prisión.
»Vea —continuó—, el piso estaba dividido entre aquellos que se reían de los chistes del jefe y aquellos que preferían no escucharlo. Unos eran adictos al régimen, otros sus detractores. Se cuenta que los detractores intentaron una revolución, se alzaron en armas contra ese jefe desalmado (si vale el pleonasmo), y fallaron estrepitosamente. “Es un derecho constitucional”, insistía uno de mis colegas, enterrado en una pila de expedientes celestes y rosados que exigían pronto despacho.
»—Resistencia a la opresión —gritaba con el índice en alto.
—Pero no hubo tal revuelta… —lo animé a continuar.
—Sí, sí que hubo —apuró de un trago lo que le quedaba de Fernet—. Pero fue sofocada… fue sofocada y las condiciones de trabajo empeoraron, con el agravante de que ya nadie soñaba con reclamos sindicales ni cartas de lectores en suplementos dominicales.
»Desde aquel día, los amigos del jefe gozaron de todos los beneficios imaginables. Y de los no imaginables también, lo sé porque una vez yo fui su amigo. Desde insumos básicos, como una ración permanente de ganchitos para la abrochadora y clips de varios tamaños, incluyendo aquellos revestidos en plásticos de colores, hasta un escritorio con vista a la calle, de cara a un largo ventanal que les ofrecía luz del día.
»¿Qué le tocaba al resto? Nada. Ni clips (ni siquiera de los comunes), ni luz del día. A la sombra. Y no uso eufemismos, verdaderamente había sombra en ese rincón infecto de la oficina al que habían sido recluidos los revoltosos. ¿Se da una idea lo despiadado que es confinar a un grupo de personas a la sombra por ocho horas diarias, el resto de sus vidas?
—La oscuridad es deprimente —corroboré—. En los países nórdicos la tasa de suicidio es altísima, y todo por culpa de la oscuridad. Tienen como seis meses de sombra. Hasta inventaron luces especiales que simulan ser el sol. Me imagino lo que debe haber sufrido.
—No, no yo… —dijo—, o sí, pero de otro modo. No fue esa sombra a la que yo fui a parar: para mí prepararon una suerte diferente. A mí no me llevaron con esos desdichados sino que me destinaron a otra categoría de presidio, con otras humillaciones y martirios. Me privaron del sosiego de sentir que mi fracaso era compartido.
»Usted creerá que yo exagero —me dijo el Dr. S. mirándome fijo—, que nada puede ser tan terrible. Muy bien, le diré. ¿Sabe? Me endilgaron una batería de ocupaciones repetidas, al alcance de un nene de cinco años. Tareas cuya complejidad hubiera podido resolver un chimpancé.
Soltó una risa cascada, contenida. Me hizo un gesto señalando la botella de Fernet, pero le dije que no, gracias.
»Tareas sencillas y una paga razonable. Suena a un tratamiento humano, ¿verdad? Puede creerme que no se me daba un trato más humano que al resto. Simplemente, se me aplicaba un método más refinado.
»Uno creería que el ánimo se va templando, que con el paso del tiempo, la rutina ya no es tan asfixiante, que uno va olvidando de a poco que el día a día es una pesada carga de mecánicas repeticiones banales. ¡Falso! ¡Eso es falso! Yo nunca alcancé esa bendita resignación: entiéndame, aquel trabajo ponía en juego mi dignidad.
»Creo que fue Marcuse el que dijo que la única satisfacción que le queda al hombre moderna es la sensación de hacer bien su trabajo. ¿Marcuse o Hegel? Bueno, no importa, el caso es que según este fulano ese consuelo es lo único que se puede desear, ni hablar de un trabajo asociado con la realización personal o la trascendencia. ¿Y qué pasaba conmigo? ¡Yo estaba mucho peor! Ni siquiera contaba con eso: las tareas eran tan repetitivas, que los errores se filtraban una y otra vez. Aplastado por la rutina cometía errores inadmisibles. ¿Sabe? La burocracia induce a error.
Pensé que era injusto que alguien tan versado en los consejos para la guerra de Sun Tzu hubiese sucumbido a las pequeñas intrigas de oficina.
—Y encima —continuó el Dr. S—, vigilancia, vigilancia constante. Un día un colega me explicó que todo el piso era un panóptico. Me habló de una vigilancia constante en la que ni siquiera hacía falta un carcelero.
»—Mirá —me dijo—, tu escritorio se ve desde cualquier punto del piso. Todos acá saben con precisión qué hacés y qué dejás de hacer.
»Mi cárcel no era la usual habitación estrecha de cuatro paredes. Ya le digo, era un ambiente gigante, con un montón de empleados más, sin paneles divisorios. Tampoco era de aquellas prisiones que le impiden a uno desplazarse. Nada de eso. Varias veces al día bajaba un piso por la escalera para servirme café y hasta se me permitía salir al mediodía. Era una prisión rara. Difícil entenderlo hasta que se lo padece… como aquello de que el peor laberinto es el desierto. Lo leí en un libro, en el trabajo, escondido en el baño. Por suerte me quedaba eso: leer en el baño. Una vez desaparecí de mi escritorio por tres horas: no podía parar de leer la novelita de Zweig esa del ajedrez. ¿La conoce? Bueno, no importa, no me haga caso, le decía, se trataba de vigilar y castigar, y no necesariamente en ese orden. A mí me habían castigado y ahora vigilaban el cumplimiento del castigo.
El Dr. S. se interrumpió, buscaba algo en el bolsillo de su saco. Finalmente lo encontró: se trataba de su pipa. Sacó también un estuche de madera con tabaco.
—Una pipa de espuma de mar —me dijo— como la que Poe le hace fumar a Dupin —me la mostró con orgullo, como esperando una felicitación—. ¿No le molesta que fume, no?
Le dije que no con la cabeza.
—Pero mis males recién comenzaban —dijo, y aspiró varias veces su pipa para acabar de encenderla—. Ya me habían quitado las tareas estimulantes… y un día, algunos meses después, me lo quitaron todo, absolutamente todo. No me dejaron ninguna ocupación. Debía ingeniármelas para llenar ocho horas diarias, cinco días a la semana, sin nada para hacer. Todo sin moverme de mi silla. Mi mundo se componía únicamente de una mesa y una computadora sin acceso a Internet. No contaba con nada capaz de distraerme de mis ideas, de mis manías. Tampoco puedo esconderme para leer todo el tiempo: me habría puesto en evidencia y también me lo habrían quitado. No imagina cuánto llegué a extrañar esos expedientes repetidos que me repartían antes cada mañana.
—En una situación así si no me echan, renuncio yo —dije.
—Sí, es fácil decirlo desde afuera. Hay que vivirlo. Uno siente, por momentos, que la situación no es tan mala, que siempre se puede estar peor.
»Ya me había resignado a abrir y cerrar archivos viejos de mi computadora. Parece la ocupación de un niño, lo reconozco, pero fue efectivo: las computadoras del Ministerio cambian constantemente de dueño. Todo se recicla en el Estado, y más la tecnología, por absurdo que parezca. A quiénes habría pertenecido antes la mía, me preguntaba yo, un poco para ocupar la cabeza. Buscaba algo para leer desde mi silla, cualquier cosa, quizá de un usuario anterior, y entonces encontré un icono que me llamó la atención: era una grilla marrón, y decía “go”. Jamás había oído hablar de este milenario juego… ese otro ajedrez de Oriente, según le dicen. Pensar que algo pueda existir por tanto tiempo y uno ni tener noticia.
»El primer vistazo me deparó un desengaño: aquello no era más que un soso juego de mesa.
»Me resultó incomprensible la lógica de cada movimiento. Yo me limitaba a hacer clic una y otra vez. A la aparición de un disco negro le seguía la respuesta de la computadora, que jugaba con discos blancos.
—Piedras, usted querrá decir piedras.
—Bueno, en esa época todavía no sabía que jugaba con piedras. Para mí eran discos que ubicaba en cualquier lugar, sin demasiada lógica. Hasta intenté hacer dibujos sobre el tablero. Caritas negras, barquitos, incluso pequeños hombrecitos de esos que se suelen dibujar en el ahorcado. Desde luego que el resultado era un tanto patético, siempre interrumpido por el Blanco que ubicaba sus discos… sus piedras como mejor le viniera en gana, destruyendo mi dibujo.
»Como tenía miedo de ser descubierto, colocaba mi piedra negra a toda velocidad y minimizaba el tablero, dejando en la pantalla algún dictamen legal falso.
»Era un modo pobrísimo de pasar el tiempo, pero ¿había en el mundo alguien que dispusiera de tanto tiempo sin aprovechar e inútil como yo, el esclavo de la nada? ¿Existía alguien que tuviese a su disposición tanta avidez inconmensurable y tanta paciencia?
»No sé cuándo comencé a entender el juego, debe haber sido para el mismo tiempo en que supe que jugaba con “piedras”, no con “discos”. Sucedió mágicamente, sin habérmelo propuesto, igual que aprende uno a dar sus primeros pasos. Noté que las piedras rodeadas eran retiradas del tablero y que ese territorio pasaba a ser de mi enemigo. Me esforcé por hacer lo mismo, descubrí que las piedras de los bordes del tablero eran más fáciles de rodear, y entonces dejé de ubicar las mías ahí.
»De pronto tenía una ocupación, un quehacer sin sentido, si usted quiere, pero algo que anulaba la nada a mí alrededor.
»Hasta me dejó de doler tanto la cabeza. Siempre tuve migraña en la oficina. Ahora que por primera vez mi cabeza estaba ocupada, la migraña desaparecía. El go me devolvió seguridad en mí mismo; sentí mi cerebro agudizado, de nuevo en marcha. Dejé de sentirme tonto, dejé de sentirme un inútil.
»Al cabo de algunos días estaba en condiciones de jugar de igual a igual con mi adversario. Nuestros encuentros ya no terminaban de manera fugaz, con más de la mitad del tablero vacío, tomado completamente por Blanco.
»El go se convirtió en un arma maravillosa contra la monotonía del espacio y del tiempo. Conocí la emoción de colocar una piedra, una sola piedra, y rodear por completo al enemigo. No hay belleza mayor que capturar las piedras que están en atari. Lo que había empezado como un mero ardid para ocupar el tiempo, se convirtió en deleite, en auténtico gozo. Llenaba mis ocho horas diarias de oficina… y amenazó con extenderse a mis horas de libertad: salía del trabajo todavía con ganas de go.
»Varias veces pensé en buscar contrincantes reales, de carne y hueso. Hay otros juegos ahí, el juego de los gestos, de las imposturas…
—… no fue una impostura esa incomodidad del maestro—lo interrumpí.
Siguió como si no me hubiera escuchado. Le restaba importancia a lo que acababa de suceder en la sala de go. Para él hablar del juego era algo mucho más allá, como contarme de una enfermedad íntima y vergonzosa.
—Sin embargo nunca lo hice, nunca jugué al go con nadie… con nadie real. No hasta hace algunos minutos, que por accidente, buscando un lugar tranquilo para fumar y pasar el rato, fui a dar con ustedes.
—No quisiera ser indiscreto, pero…
—Por favor —dijo, y afirmó su puño a la barra—, si ya somos amigos.
—Esta ciudad es tan cosmopolita, uno puede encontrar un club de go a la vuelta de la esquina... ¿Por qué no llevó esta pasión suya más allá del horario de oficina?
—¿Usted se llevaría trabajo a su casa?
—La verdad, a veces lo hago...
—Sí, conozco esa enfermedad —sentenció, sin reproche—, pero lo que le quiero decir es que para mi el go era parte de las ausentes horas grises de oficina. Y en mi casa puede ser que me esperaran más horas grises, pero por lo menos eran absolutamente mías.
»El juego del go había sido bienhechor, balsámico para mis nervios agotados. Nada agota más que no hacer nada.
»Al principio reflexionaba tranquila y serenamente cada movimiento, hasta intercalaba pausas entre una partida y la siguiente a fin de reponerme del desgaste mental. Pero pronto eso cambió, creo que la primera vez que gané… Sí, ahí debió ser. A partir de ese momento empecé inconscientemente a exigirme más y más. Competía con la computadora con auténtica ambición, con un afán de ganar como nunca había experimentado en mi vida.
»Apenas terminaba una partida, iniciaba otra. Otra partida y otra y otra más. Nunca sabré decir, ni aun aproximadamente, cuántas partidas jugué en esos últimos años de oficina, sin otro modo de llenar mi jornada que de go. Habrán sido mil, tal vez más. Fue una locura que no pude resistir: de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde no pensaba más que en piedras blancas y negras, en conquistar terreno, en someter a mi enemigo, hundiéndome con todo mi ser en esa grilla gigante, cuatro veces más grande que la del ajedrez. La alegría de jugar se había transformado en manía, en frenesí.
»Pero ya le he dicho que había una vigilancia constante en el trabajo. En mi desesperación procuraba lo imposible: estar entregado por completo al juego de go, que me evadía del mundo, y estar a la vez pendiente de todo cuánto sucedía a mi alrededor, cuidándome de no ser descubierto.
—Pero, no entiendo —le dije—. Si era su jefe el que no le daba tareas.
—Sí, claro —me contestó—, pero eso no me habilitaba para hacer lo que me viniera en gana… no en su mentalidad estrecha de verdugo. ¡Mire si me sacaba el go! Ni loco me arriesgaba.
»Cada interrupción me resultaba un trastorno. Las horas de almuerzo, que son el tiempo de más circulación del piso, donde todos se desplazan de un lugar a otro, me sonaban el peor momento del día. Aunque yo no abandonaba mi escritorio (mi computadora con el go) me martirizaba la imposibilidad de seguir jugando.
»También las mañanas eran de agitación e impaciencia. Sabía que tenía apenas una hora antes de que llegara mi jefe, antes de que me abordara por la espalda con un seco “Buenos días”. Durante años la misma rutina.
»—Buenos días —decía él.
»—Buenos días —contestaba yo.
»Y esas eran nuestras líneas para la farsa en la que los dos actuábamos honestos trabajadores que se respetaban.
»Una vez que mi jefe se alejaba, por fin volvía al go.
»Eso sí: cuando llegaba la hora de ir a casa, conseguía apartar todas esas cosas de mi cabeza. Era como un interruptor que desconectaba a voluntad para olvidarme del go. Mi cerebro se apagaba, pero no mi cuerpo: adelgacé, dormía mal, poco e intranquilo. Acabé enfermo… enfermo de verdad. Finalmente me abrieron carpeta médica y acabé jubilándome anticipadamente. Nunca más volví a jugar al go. Bueno, nunca más pude trabajar, en realidad.
Debimos haber estado charlando casi dos horas, ya no quedaba gente en la casa de té. Pensé que lo mejor era irnos cuanto antes, para no incomodar más a Hiroki: ya la luz del día se filtraba apenas disimulada. Caminamos algunas cuadras juntos con el Dr. S. hasta que cada uno debió tomar caminos diferentes. Yo estaba muy excitado, sabía que el domingo siguiente vería a aquel hombre tan extraño vencer al maestro que nunca había sido vencido.
La semana transcurrió lenta, rezagada. No veía la hora de que llegara el domingo.
Hasta que el domingo por fin llegó.
Ya en la casita de té, Hiroki me hizo señas desde la barra, antes de que el Dr. S. y yo pudiéramos acomodarnos en una mesa y desprendernos de nuestros pesados abrigos.
—No va a venir —nos dijo.
—¿Quién? —le pregunté con ingenuidad.
—El maestro —me confirmó Hiroki—, el maestro no vendrá.
Sentí que el Dr. S. respiraba aliviado, como si hubiera sido relevado de una pesada carga.
—Postergó la partida —dijo Hiroki—. El lunes… será el lunes.
El Dr. S. recibió la noticia como un mazazo, su semblante cambió de color.
—No, no —rogó como si fuera un niño—. No un lunes, por favor.
Yo sentía que al maestro correspondía siempre poner las reglas. Que a nosotros sólo nos quedaba acatarlas. Acatar sus reglas y también, llegado el caso, sus caprichos.
—Doctor —le pregunté—, no me diga que tiene algún compromiso el lunes. ¿Qué puede ser más importante que ganar al maestro invencible… y en su propio terreno?
—No, no —me dijo—, no se trata de eso.
—Entonces no se hable más. Será mañana. Mañana usted vencerá al maestro japonés de go.
Tomamos un trago. No le dejé hablar una palabra, me la pasé dibujando jugadas magistrales en el aire, imaginando marchas triunfales en el after office del lunes.
Al día siguiente, puntualmente a la hora convenida, todos nos encontramos en la salita de té. Ni siquiera el maestro japonés de go se hizo esperar, como era su costumbre. Llegó y pasó sin escalas a la sala de go, renunciando a ese habitual té que por mil años había precedido cada enfrentamiento.
Era un mano a mano, ya no se discutían las jugadas en la sala contigua.
La partida comenzó a un ritmo imposible: a un avance negro le seguía la réplica inmediata del ejército blanco.
—Compiten en un juego de velocidad mental —dijo alguien a mi espalda.
Nunca habíamos visto colocar piedras sobre el tablero a esa velocidad.
En su inmovilidad Zen, los movimientos del maestro parecían fantasmales: una quietud absoluta, solo interrumpida por la ubicación fugaz, apenas perceptible de una piedra sobre el tablero. En posición de loto, sentado sobre sus rodillas, con las manos a los costados del cuerpo, el maestro era magnificencia y porte.
Por primera vez yo me limitaba a ser un espectador, nunca antes me había sustraído del vértigo de jugar al go en la casita de té de Palermo. Ahora percibía nítida la naturaleza del maestro: delante de esa mesa de go operaba una transformación. El Maestro se volvía imponente. “Es el poder y prestigio de su arte”, pensé, reconciliándome con ese hombre al que siempre había querido ver derrotado.
El Dr. S. no tenía la majestad y dignidad del maestro. Hasta tamborileaba los dedos a un costado del tablero. Con el desarrollo de la partida se lo notaba cada vez más inquieto. Ya no jugaba tan rápido, hasta parecía no prestarle demasiada atención al tablero. Lo que primero fue apenas un tic, pronto se transformó en un comportamiento insoportable: el Dr. S. miraba continuamente para atrás. Cada dos minutos volvía la cabeza y echaba una mirada a nuestro grupo. Nos escrutaba, como buscando algo. Parecía preocupado. Tras mirarnos con detenimiento, recuperaba la calma y volvía la vista al tablero… aunque sólo por algunos minutos.
—¿A éste qué le pasa? —preguntó alguien, como para sí mismo.
Todos habían notado el extraño comportamiento del Dr. S. Nadie los entendía. Nadie excepto yo.
“Busca la mirada de reproche de su jefe”, pensé. Comprendí que ya era demasiado tarde para revertir el desastre de la batalla, era nuestro Waterloo, habíamos depositado nuestras esperanzas en un caballero que ni siquiera supo sobrevivir a las conspiraciones de oficina.
A partir de entonces, la partida terminó pronto, el maestro ganó holgadamente. No tuvo sentido contar puntos. El Dr. S. ni siquiera había tenido el decoro de abandonar cuando la derrota se volvió irreversible, como corresponde a un caballero.
—Conoce a tu enemigo —dijo el maestro con esa voz aguardentosa que supuse nunca volveríamos a oír.
Sentí murmullos de desaprobación y desencanto.
Tuve que ayudar al Dr. S. a incorporarse. Primero pensé que se rehusaba a abandonar el tablero, que todavía buscaba respuestas a su fracaso en el dibujo blanco y negro que había dejado la partida. Pero no: la fuerza física lo había abandonado por completo. El juego había supuesto para él un esfuerzo imposible. Parecía envejecido bajo el peso de una rutina. Había lograda concentrarse, había hecho algunos buenos movimientos al comienzo, pero pronto le ganó su propio pasado.
Lo dejé en un taxi y volví a la casita de té. No tenía ánimo para volver a mi vida gris de siempre.
—Muy triste lo que ha pasado —me dijo Hiroki—. Ha sido una paliza.
No me hizo falta mirarlo para saber que no bromeaba. Era el tono del que ha visto marchitarse una ilusión.
Apareció mi amigo, que no había podido escapar a tiempo de sus obligaciones mundanas.
—No aguanto más a mi jefe —soltó al aire—. ¿Y? ¿Ya terminó?
—Sí.
—¿Ganamos?
Lo miré: no me sorprendió su uso del plural. Era como si hablara de fútbol, la antinomia repetida del "perdió o ganamos".
—No, no ganamos.
—¡Lo sabía! —gritó, y parecía satisfecho—. Lo del otro día fue solo un golpe de suerte.
—No se trata de suerte —dije, y pensaba en voz alta cuando agregué—: a nuestro pobre héroe le sienta fatal jugar al go en días de oficina.