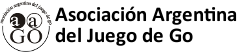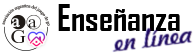Va una fragmentaria recopilación de recuerdos, desde mi encuentro con el go hasta la llegada a Japón.
Eduardo López Herrero
16 de julio de 2018
1 - La tía Celia
Mi abuela del lado materno tenía tres hermanas, todas inmensas y amantes del chinchón, la escoba de quince y el mate con bizcochos de grasa. Una de ellas, la tía Celia, tenía juguetería. Cuando yo era chico, visitarla era una fiesta, en parte porque siempre ligaba algún avioncito de madera balsa o soldadito de plomo.
Con mi primo, un par de años mayor que yo, compartíamos el gusto por los juegos. Le dábamos interminablemente al ajedrez, las damas, el póquer, el Estanciero y también, por supuesto, el chinchón y la escoba.
Años después, cuando yo tenía catorce, escuchaba rock progresivo y ya no iba a la juguetería, la tía Celia de improviso nos regaló un juego de go. Seguramente juntaba polvo desde hacía rato en el negocio y ella pensó "a aquellos dos seguro que les gusta".
El tablero era finito y amarillo. Las piedras, también finas y de plástico. En cuanto vi el juego, incluso antes de aprender las reglas, me pareció bellísimo e intrigante. Esa desconcertante simplicidad de elementos, ¿qué matemática trascendental escondería?
Traía instrucciones del otro lado de la tapa y así aprendimos. El juego nos entusiasmó, sin llegar a desplazar del todo al ajedrez y el chinchón. Ahora bien; las instrucciones —como supimos más tarde— tenían falencias y no nos permitieron comprender, por ejemplo, el ko. Así es que, cuando llegábamos a una posición difícil de resolver, declarábamos tablas y a jugar otra.
2 - San Telmo
Al cabo de un año, ambos pensábamos que habíamos alcanzado un nivel de juego respetable. Un día memorable, encontré en el Clarín (era lo que se leía en casa) un minúsculo anuncio de la Asociación Argentina de Go. No recuerdo qué decía, pero no importa; si existía tal lugar, había que ir.
Unas tardes después yo entraba, venciendo mi timidez adolescente, en la sede de la Asociación. En aquel entonces estaba en San Telmo; un magnífico entrepiso totalmente acristalado que daba a la calle.
Cuando llegué, estaban el señor que cuidaba y un muchacho que tendría más o menos mi misma edad. Con el corazón en la boca, les digo que era mi primera vez pero que sabía jugar. Entonces el señor (que no jugaba pero era muy observador) le dice al pibe: "dale nueve, a ver qué tal". Al notarme desconcertado, el pibe me indica que ponga una piedra en cada punto marcado. Después hizo su primera jugada y yo pensé, "si cree que me va a ganar con todas estas piedras, está mamado".
A medida que avanzaba la partida, fui cambiando de opinión. Los dos aplicábamos las mismas reglas, pero claramente jugábamos juegos distintos. Al final, ya no era cuestión de hacer territorio sino de conservar al menos un grupo vivo, lo que tampoco pude. Literalmente, me comió todo.
La derrota fue tan aplastante que no hubo lugar para la rabia ni la amargura. En cambio, sentí que había presenciado algo extraordinario. Le digo al pibe: "¡vos debés ser campeón argentino!". Me mira incrédulo y se echa a reír. "¿Yo, campeón? Si apenas soy quince kyu... Acá en la Asociación hay gente que me da nueve y me mata. Y en Japón hay gente que a ellos los destroza con nueve". Recuerdo claramente que, cuando oí eso, supe que mi relación con el go iba a ser larga. No me imaginaba, sin embargo, que el juego cambiaría tan drásticamente mi vida.
Desde ese día, pasé a ser una presencia habitual en San Telmo. De repente, casi no me interesaba ninguna otra cosa. El ajedrez desapareció sin dejar rastros.
Para la misma época (si mal no recuerdo, con un día de diferencia) llegó Roberto Alaluf, con quien seríamos entrañables compinches y codiscípulos de Franklin. Franklin fue, sin ningún lugar a dudas, mi mayor influencia en el go, además de ser una de mis mayores influencias, punto.
Aquella época de kyu era la delicia pura, con toda la belleza del juego por descubrir a diario (todavía recuerdo cierto tesuji con el que me deslumbró Asato un día) y el regocijo de que Franklin te elogiara, de vez en cuando, alguna jugada, o te celebrara un chiste. Nadie quería irse, nunca, por lo que la cosa terminaba a menudo por la mañana, con un gozoso desayuno en el café de al lado.
Otra fuente de gozo era la velocidad con que avanzaba nuestro nivel de juego. Una vez me fui de vacaciones a la playa y no jugué al go durante dos meses. Cuando volví, descubrí con horror que Roberto tenía que darme nueve (sí, nueve) de hándicap. Tengo un recuerdo vívido de cómo se puso a enseñarme, con dedicación infinita y total ausencia de presunción. Era evidente que quería que compartiéramos, una vez más, ese universo maravilloso. Al poco tiempo, lo alcancé.
En esa época, Fernando Aguilar no se dejaba ver mucho. Incluso cuando lo hacía, el contacto era escaso. A pesar de tener nuestra misma edad, él ya era un jugador dan y el niño prodigio del go argentino. Tenía un aura resplandeciente, perfectamente visible, que hacía difícil acercarse. Pasarían años antes de que me enterara de quién era Fernando en realidad (un gran tipo).
La biblioteca de la AAGo merece una mención especial. Recuerdo con gran cariño los libros que leí (una y otra vez) en aquella época, como In the Beginning o 38 Basic Joseki, que me maravillaban con la elegancia de extenderse a tres puntos desde una pared de dos o la prudencia de dejar espacio para una segunda extensión de dos puntos "como quien se guarda otra flecha en su carcaj". Además de los tan esperados y manoseados ejemplares de Go Review, con los que terminé aprendiendo, de rebote, inglés.
3 - Ir a Japón
Algunos años más tarde, yo estudiaba Química (con una pasmosa ausencia de visión de futuro) en Exactas y había entrado en la cofradía de los danes. La Asociación se mudó a un local (más modesto) cerca del Congreso. Seguían los buenos tiempos para el go y pasaban cosas como que un banco auspiciara el Campeonato Sudamericano, en Buenos Aires (1979). En parte gracias al lugar de juego (un auditorio en el que uno se sentía como Fischer o Petrosian en el match del 71), me inspiré y les gané a los visitantes de Chile y Brasil, quedando segundo tras perder contra Fernando en la final. Parece que en ese entonces ya le ganaba, al fin, a Franklin. (Hay fotos y algún otro material de este torneo en http://www.go.org.ar/pagina.php?name=cofre).
Ese mismo año se produjo otro hecho revolucionario en la historia del go y en la mía personal: La Nihon Ki-in lanzó el Mundial Amateur e invitó a Argentina a enviar a dos jugadores. En Japón eran tiempos de vacas gordas y Japan Air Lines cargaba con todos los gastos. De modo que nos había llovido, de repente, la posibilidad de viajar a Japón. Era algo difícil de creer, esas cosas que pasan en las películas. Yo no solo jugaba al go; también hacía aikido, era macrobiótico y leía ávidamente libros de budismo zen. Viajar a Japón... Tanto me conmocionó el tema, que en el torneo clasificatorio perdí una partida que no debía y terminó yendo, además de Fernando, Danielito Leiberman, otra promesa que el go nacional cedería poco después a la náutica (prefirió dedicarse a las carreras de yates). De una forma u otra me sobrepuse a la angustia y, el año siguiente, logré clasificarme para volar a Japón con Fernando.
Cuando llegamos a Narita, en una pantalla del aeropuerto jugaban Rin Kaiho e Ishida Yoshio. Pensé que si eso no era el paraíso, le pasaba raspando. En ese momento empezaba, sin que me diera cuenta, la segunda mitad de mi vida.